Cuando la moda internacional reproduce creaciones ancestrales sin otorgar crédito, las comunidades originarias responden. Hoy, México y la India encabezan una disputa que trasciende la autoría de diseños: expone la apropiación cultural como síntoma de desigualdad y como un reto urgente para la justicia patrimonial
En los últimos meses, dos polémicas resonantes han puesto en el centro del debate internacional la cuestión de la apropiación cultural y los derechos de las comunidades originarias: el caso de las sandalias “Oaxaca slip-on” de Adidas, inspiradas en los huaraches tradicionales zapotecas, y las controversias en torno a las sandalias Kolhapuri, un calzado artesanal con siglos de historia en la India, replicado por la casa de moda Prada. Estos episodios no solo exponen conflictos comerciales y culturales, sino que evidencian las complejas tensiones que atraviesa la globalización, el poder y la identidad.
La apropiación cultural no es un fenómeno nuevo; la historia está colmada de ejemplos donde culturas dominantes han absorbido o explotado las expresiones de grupos minoritarios o colonizados. Sin embargo, la globalización y la velocidad con la que circulan imágenes, modas y símbolos culturales han exacerbado estas tensiones. En este contexto, ¿qué diferencia el homenaje del uso irrespetuoso o explotador?
Un punto clave es el contexto de poder y privilegio. Cuando un grupo históricamente dominante adopta elementos culturales de un grupo minoritario sin reconocimiento ni compensación, esa apropiación puede reproducir desigualdades y perpetuar estereotipos. Esta dinámica suele exotizar la cultura originaria, convirtiéndola en tendencia mientras ignora su significado profundo.
Para los consumidores y la sociedad en general, supone una toma de conciencia sobre la historia y significado de los productos culturales y un compromiso ético que vaya más allá de la moda o el consumo.
No obstante, dentro de estas comunidades no existe una visión uniforme. Mientras algunos defienden la protección estricta de sus símbolos y prácticas, otros promueven la difusión cultural como forma de resistencia o economía colaborativa. Esta diversidad interna -a su vez- es poco visible en las polémicas públicas, que suelen simplificar el debate.
Dos controversias actuales
El 4 de agosto de 2025, el diseñador estadounidense Willy Cha- varría presentó en el Museo de Arte de Puerto Rico una versión urbana de los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca, de la mano de la multinacional Adidas. El modelo, bautizado “Oaxaca slip-on”, desató un fuerte rechazo en México, especialmente entre defensores de las culturas prehispánicas y autoridades locales. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, anunció días después, que denunciaría formalmente a la empresa por apropiación cultural.
Esta acusación no es un cas aislado. En un país con una rica diversidad étnica y artesanal, como México, la repetida extracción no autorizada de diseños originarios por parte de grandes empresas de moda ha generado un creciente movimiento de reivindicación. La presidenta Clau- dia Sheinbaum subrayó que se están evaluando consecuencias legales y económicas, mientras se avanza en la elaboración de una legislación para proteger la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios.
Este contexto histórico-político se enlaza con casos previos, como las investigaciones a Zara, Anthropologie y Patowl por la utilización indebida de bordados y textiles ancestrales o la polémica con la diseñadora Carolina Herrera por apropiación de bordados.
En esa colección se resaltaron las vivaces y coloridas líneas características del sarape de Saltillo. Se trató de un trabajo del diseñador creativo Wes Gordon y aunque él dijo estar inspirada en la “alegría de vivir” de América Latina, el gobierno de México acusó a la casa de modas. Otras prendas implicadas en este asunto son un vestido blan- co con bordados de animales de colores brillantes y flores, el cual proviene de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo, así como otro par de vestimentas con bordados florales sobre tela oscura los cuales provienen de la región del itsmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
La protección mediante mecanismos legales como las indicaciones geográficas que vinculan un producto a un territorio específico y a su cultura, es una herramienta en desarrollo.
Algo similar pasó en 2022 con Ralph Lauren, cuando la firma recibió directamente el reclamo de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber desarrollado prendas con referencias a los pueblos Contla y Saltillo.
En todos ellos, el Estado mexicano y las comunidades afectadas buscaron defender pública y legalmente, un patrimonio que va más allá de lo material y que representa identidad, historia y resistencia.
Paralelamente, en el otro extremo del mundo, las sandalias Kolhapuri, reconocidas desde el siglo XII y protegidas con etiqueta de indicación geográfica desde 2019, se convirtieron en motivo de indignación cuando Prada presentó un modelo claramente inspirado en este calzado artesanal durante la Semana de la Moda Masculina de Milán. Después de que la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Maharashtra enviara una severa carta a Prada, los ejecutivos de la casa de moda se disculparon. Aunque Prada reconoció la inspiración y aseguró estar en diálogo con las comunidades artesanales indias, la controversia puso en relieve las dificultades para proteger la propiedad intelectual cultural en un mercado globalizado y desigual. Más aún, en un país donde la producción de estos artículos está vinculada históricamente a comunidades dalits, tradicionalmente marginadas y afectadas por políticas nacionalistas que complican el acceso a materias primas, la disputa adquiere una dimensión social y política profunda.
Un fenómeno multifacético
Estos casos emblemáticos abren una ventana para comprender la apropiación cultural no como un acto aislado, sino como un síntoma de dinámicas históricas de poder, desigualdad y globalización. Definir con claridad qué constituye apropiación y qué apreciación cultural resulta un desafío. El respeto, la autorización y la ausencia de una relación desigual son factores clave para marcar esta frontera.
Más allá del debate conceptual, la apropiación cultural tiene consecuencias concretas. La producción artesanal representa para muchas comunidades una fuente vital de ingresos y una forma de preservar su identidad. La extracción no autorizada de diseños puede afectar económicamente a artesanos locales, distorsionar los mercados y reducir la visibilidad y valoración de los productos originales.
La protección mediante mecanismos legales como las indicaciones geográficas que vinculan un producto a un territorio específico y a su cultura, es una herramienta en desarrollo. Sin embargo, su alcance es limitado frente a la complejidad del comercio global y las prácticas empresariales.
Cuando un grupo históricamente dominante adopta elementos culturales de otro minoritario sin reconocimiento ni compensación, esa apropiación puede reproducir desigualdades y perpetuar estereotipos.
Además, la apropiación cultural está estrechamente ligada a procesos simbólicos políticos que afectan la autoestima, el reconocimiento y la igualdad de las comunidades originarias, siendo parte de un entramado que incluye racismo, colonialismo y exclusión estructural.
Frente a estas tensiones, se abren alternativas para transitar de apropiación hacia formas más justas y respetuosas de intercambio cultural. Esto implica prácticas empresariales responsables, con reconocimiento explícito, acuerdos de colaboración, beneficios compartidos y diálogo genuino con las comunidades.
Para los consumidores y la sociedad en general, supone una toma de conciencia sobre la historia y significado de los productos culturales y un compromiso ético que vaya más allá de la moda o el consumo.
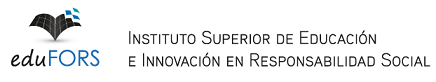

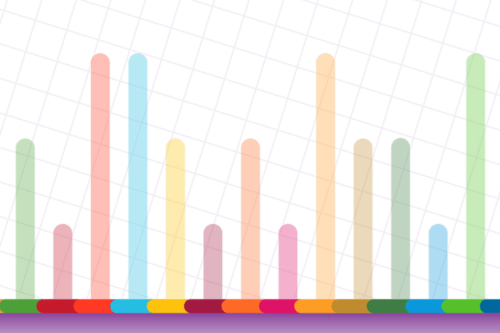


Deja un comentario